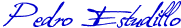Pasé algunos años dedicándome a esta necesaria actividad de vender y comprar mercancías. Durante este tiempo, conocí muchas y diferentes ciudades, atravesé desiertos inhóspitos, ascendí altísimos montes intransitables, crucé espesos bosques y selvas plagadas de extrañísimas criaturas salvajes y navegué por mares repletos de peligros y maravillas. Infinidad de lugares que me eran totalmente desconocidos y que me hicieron comprender la inmensidad tan absoluta e inabarcable de esta tierra que nos da la vida, así como la insignificancia del ser humano en todo este misterio de la creación, accesible sólo para las también misteriosas deidades y sus caprichos temporales e incuestionables.
Al mismo tiempo, también conocí una diversidad de personas como nunca antes ni después me había ocurrido. Pude comprobar como, dependiendo del lugar, las distintas poblaciones poseían también distintas costumbres; adoraban divinidades de toda índole, ofreciéndoles cultos, ofrendas y sacrificios que antes jamás pude haber imaginado; vestían con ropajes de lo más diversos, se alimentaban con productos diferentes, se entretenían con juegos y otras distracciones variadas... En definitiva, cada pueblo había desarrollado su propia cultura, y, cuanto más se alejaban los unos de los otros, más insólita y diferente iba resultando.
Aunque había algo que a todos los unía, y era el deseo y la necesidad de adquirir productos nuevos y de otros lugares. De ahí la altísima importancia que alcanzó la actividad del comercio, llegando incluso a influir firmemente en la actuación de determinados gobiernos, reinados y templos sagrados.
Recuerdo que al principio era incapaz de comprender como tantas personas intercambiaban las monedas, que tanto sudor les habría costado conseguir, por objetos aparentemente inútiles o repetidos. Veía a cientos de mujeres ansiosas por adquirir más y más vestidos y artículos sin otra utilidad que la de decorar casas y cuerpos, hombres sudorosos dispuestos para la lucha si no encontraban una determinada herramienta para su labor, a pesar de existir muchas otras que realizaban la misma función, o algún elixir desconocido que consiguiese embriagarlos más aún que los ya conocidos. Niños, jóvenes, adultos o ancianos, de distintas razas, credos y culturas corrían por igual a la llegada de las caravanas que venían cargadas de mercancías de lo más dispares. Un frenesí caótico que se apoderaba sin remedio de cada alma, de cada cuerpo y de cada mente, en cualquier lugar de este mundo conocido.
El tiempo me ha ayudado a discernir sobre la necesidad de esa vorágine consumidora en el desarrollo y prosperidad de las distintas civilizaciones, aunque sea a costa de la pérdida de identidad y de libertad del individuo. En teoría podría parecer que el bien común prevalece sobre el individual, pero la práctica es bien diferente, ya que sí que existen siempre individuos particulares que salen muy bien beneficiados de este sistema a costa del resto. Pero como yo mismo fui uno de aquellos que supieron aprovecharse de la situación, debo decir que este aspecto de la naturaleza humana, que la hace mostrarse en todo momento ávida de emociones nuevas y curiosa hasta la saciedad por todo aquello que desconoce, es sumamente ventajoso para el devenir futuro de pueblos y ciudades.
Soy consciente de que si mi situación fuese la contraria, viéndome postergado al lugar del pobre productor de bienes y utensilios, obligado de por vida, por su condición avariciosa, envidiosa e ignorante, a tener que consumir y adquirir toda clase de objetos a costa de su salud y esfuerzo, malgastando la que podría ser una vida de dicha infinita, digo que, si esa otra hubiese sido mi condición, con toda probabilidad ahora, en mi edad postrera, opinaría algo completamente diferente y opuesto a lo ya expresado. Espero sinceramente que nadie se escandalice ni me juzgue severamente por tal afirmación, porque sabido es por todos que la opinión es mudable como las estaciones del año, y que son las circunstancias particulares de cada uno las que conforman tal o cual idea en su mente.
Y no vayan a pensar tampoco que yo pude librarme de semejante locura materialista, porque tengo que confesar que también mi ego, prácticamente virgen de placeres mundanos hasta aquel entonces, fue víctima de aquella fiebre derrochadora y devoradora del espíritu verdadero y trascendental del ser humano.
Al contemplarlo desde la distancia que conceden los años, y con los cambios sufridos por mi naturaleza durante este tiempo reparador, me resulta difícil explicar qué especie de ser extraño, a modo de parásito exterminador, se apoderó de mi mente inexperta hasta convertirla en lo que fue: una máquina insaciable de bienes materiales y efímeros. Aún me avergüenza el recordar los extremos a los que fui capaz de conducir mi joven cuerpo, abandonándolo sin escrúpulos a toda clase de placeres profanos por el simple hecho de que podía permitírmelo, sin pensar ni por un momento en las consecuencias futuras que tales acciones frenéticas podían deparar en mi cuerpo y en mi ser.
Sí, ya sé que podría excusarme en la insensatez de la juventud y el desconocimiento por la falta de experiencia, pero.... esos pensamientos no terminan de reconfortar del todo mi atormentado espíritu. Por aquel tiempo, mi cuerpo ya había padecido toda suerte de penalidades y mi mente conocía sobradamente el auténtico dolor, muy al contrario de la mayoría de personas de mi edad con las que me crucé en mi camino. Y sin embargo, me vi incapaz de vencer aquel monstruo de la avaricia que tanto daño infringe en las almas ufanas y sedientas de novedad.
Mi único consuelo podría ser la ignorancia, al tratarse de algo novedoso, ciertamente, pero mi conciencia me impide no tener en cuenta el hecho de que yo veía a mi alrededor, desde el primer día, a toda clase de individuos mayores y más experimentados que yo, y con las carnes flácidas, los cuerpos enfermizos y las mentes afligidas en todo momento a causa de los excesos cometidos durante años de placeres ilimitados. Aún no entiendo cómo no pude darme cuenta antes, cayendo también en la misma trampa, cometiendo los mismos errores. En verdad el ser humano es una especie extraña e incomprensible, capaz de aprender de las más diversas criaturas que crecen sobre la tierra, pero incapaz de hacerlo de los semejantes que les son más cercanos.
Ahora que lo pienso, creo que será mejor dejar dicho en este mismo instante a qué tipo de placeres vengo a referirme al hablar de ese modo tan despectivo, no vaya a pensarse nadie que el tiempo me haya convertido en un huraño asceta, alejado de todo aquello que huela a civilización o humanidad; nada más lejos de la realidad.
Paso a enumerarlos, por si estos pergaminos llegasen a caer en manos de algún extraño ser capaz de aplicarse en las lecciones de la vida por experiencias ajenas. En primer lugar habría que mencionar los placeres del buen comer, tan difíciles de renunciar cuando la bolsa se encuentra bien repleta de oro y plata. Durante todo ese tiempo de pujanza, quise compensar a mi estómago por la carne que no pudo engullir en sus años mozos, cuando los animales sacrificados iban destinados, en su mayoría, a buscar el favor de las siempre insatisfechas deidades o, en su defecto, a seguir abultando aún más las panzas de sus más fieles seguidores, los sacerdotes. Pero la naturaleza no entiende de semejantes equilibrios, así que acabé yo también luciendo una enorme y pesada barriga, no demasiado práctica para las largas caminatas atravesando desiertos y subiendo montañas.
También los excesos con el vino y la cerveza me traen a la memoria un sinfín de noches interminables y amaneceres amargos, envueltos en la mayor pesadez imaginable y los más molestos dolores de cabeza que un ser humano pudiera soportar. Tampoco en este menester fui capaz de aprender la lección de tiempos pasados, en aquellos años de juventud, cuando reyes depravados utilizaban el poder embriagador del alcohol para sembrar el olvido en las mentes de sus ignorantes súbditos. Nunca sospeché que acabaría terminando igual voluntariamente, con todo mi sentido puesto en la tarea, en busca de un supuesto placer y pagando por ello; lo que no deja de colocarme en una posición de ignorancia aún más baja de la que tenía por aquel entonces.
Pero quizás el más imperdonable de todos los errores cometidos en aquella etapa de mi vida, en la que me vi rodeado de toda clase de lujos y delicias a mi alcance, fue el goce inmoderado al que sometí mi virilidad masculina. Y conste que no pretendo insinuar que semejante disfrute pueda ser perjudicial para la salud, no, a pesar de lo que muchos seguidores de determinados dioses quieren hacernos creer. Cuando el cuerpo es joven y la salud vigorosa, nada mejor que ejercitarlo convenientemente en las artes de alcoba. Si me lamento tan angustiosamente de algún error cometido, no es más que porque esta incontinencia sexual mía me condujo sin remedio a la más completa soledad en días venideros, cuando bien me hubiese gustado disfrutar de la compañía de una buena esposa, fiel y trabajadora; e incluso no descarto el haber sido feliz también viendo crecer algunos retoños, fruto de mi estirpe, y con los que hubiese podido contar en el futuro para la continuidad y prosperidad del negocio, como veía hacer a tantos otros compañeros de viaje. Pero como digo, cuando me llegó ese tiempo, no tuve la conciencia despierta ni el suficiente entendimiento para comprender la importancia de una compañía femenina permanente, a pesar de las muchas que se cruzaron por mi camino, y que me consta que más de una pretendió calentar mi lecho por tiempo indefinido. Mi labor peregrina en busca de nuevos productos que agradasen a los ingenuos ciudadanos, también dificultó el encuentro de un amor duradero, y facilitó por el contrario la abundancia de escarceos efímeros que, a la larga, sólo consiguieron engañar a mi incontenible ego, resultando en el aislamiento al que me he visto abocado de por vida.
Es cierto que, con el correr de los años, no es algo que me aflija en demasía, ya que mis días se han ido adaptando a esta vida en soledad, y en la actualidad me siento satisfecho por todo lo obtenido y vivido; pero no dejo de pensar cuan diferente podía haber sido mi destino de haber hallado en su momento una mujer buena con la que compartir mi solitaria existencia. Aunque no es menos cierto que, de haber sido así, la incertidumbre de ese otro nuevo designio diferente al acontecido, me hace imposible prever la dicha o el infortunio al que me hubiese conducido tal ventura, con lo que concluyo en la inutilidad y pérdida de tiempo que supone el alumbrar diversos devenires en la vida de cualquier ser humano.
Pero ni tan siquiera esta última reflexión puede impedir que mi espíritu se sienta algo abatido al especular sobre posibles vidas pasadas, tal es la incomprensión que poseemos sobre la siempre sorprendente mente humana y su impenetrable funcionamiento.
En este estado actual de zozobra al que me han conducido mis ulteriores palabras, inesperado a estas alturas de mi vida, me veo incapaz de continuar sermoneando al insufrible lector sobre tales o cuales perjuicios y desdichas, así que resumo todo lo dicho con anterioridad aconsejando a todo aquel que quiera ser aconsejado sobre la justa medida en que deben ser tomados todos y cada unos de los goces y placeres que ante nuestra vista se nos presenten en nuestro arduo camino por esta tierra inmisericorde. Justa medida que deberá ser deducida por cada cual según sus circunstancias, líbrenme los dioses de tener que decir a nadie lo que hacer con su vida, sobretodo tras expresar las dudas que albergo sobre mis actos pasados y presentes. Lo que sí me atrevería a decir, sin ánimo de parecer pretencioso, es la valía que puede llegar a alcanzar el alma humana cuando sus sentidos se encuentran completamente abiertos al paraíso que la naturaleza nos ofrece continuamente, en cualquier lugar en el que nos encontremos. Tal conocimiento, por sí solo, puede hacernos sentir las personas más dichosas de la creación, reemplazando por completo a cualquier otro placer mundano obtenido con sudor y lágrimas, o con engaños y artificios.