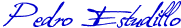lunes, 22 de junio de 2009
El viaje se prolongó durante varios días de incesante e imperturbable caminar. Afortunadamente, mis amigos poseían un arcaico conocimiento sobre las plantas y frutos silvestres que pueden servir de alimento en caso de necesidad, así como los sorprendentes lugares donde la naturaleza oculta su bien más preciado: el agua fresca; un saber necesario, cuando se viaja de forma tan precaria a como ellos lo hacían. Aunque es de entender que así debe ser, si no, otra manera de actuar diferente conduciría sus pasos por este mundo. Esta sabiduría culinaria nos fue de gran utilidad para poder mantenernos fuertes y erguidos durante la marcha, pero debo confesar que eché de menos encarecidamente las chacinas y la carne tierna del cordero joven, las legumbres con elaborados condimentos de las tierras bajas y el buen vino que solían acompañarme en mis días de peregrinaje con la caravana de mercaderes. Estas hierbas, a las que ellos llamaban comida, apenas conseguían aplacar mi voraz apetito y, mucho menos, darme el placer de la buena mesa al que me había amoldado con facilidad durante mis últimos años. Pero es lo que había, y tuve que habituarme a ello, como tantas otras veces a lo largo de mi vida hube de hacer en diferentes situaciones.
Es algo que agradezco profundamente a los hacedores: mi condición fácilmente mudable conforme la situación lo requiera. Tiempo atrás, muchos fueron a los que vi lamentarse sufridamente por no poseer esta disposición de flexibilidad en el ánimo. Y dado que la vida no es más que un ir y venir de circunstancias imprevistas, algunas incluso poco probables y sorprendentes, afortunado es aquel individuo capaz de amoldarse a los diversos devenires que su existencia le ofrece, por dolorosos e inesperados que sean.
Aún así, me alegró enormemente la llegada a un pequeño grupo de tiendas construidas con grandes lonas, medio ocultas tras la ladera de un escarpado monte que se levantaba con gran poderío ante ellas. Pertenecían a gente humilde, dedicadas casi exclusivamente al pastoreo de una especie de reses totalmente desconocida por mí hasta aquel momento, de buen tamaño para la matanza y dóciles al manejo. Más tarde pude comprobar con asombro como obtenían de ellas prácticamente todo lo necesario para llevar una vida cómoda y desahogada; pieles para cubrir cuerpos y hogares, leche en abundancia y alimentos también de sobra para mantener a toda la comunidad. Que junto con la pericia en la recolección de diversas hierbas y frutas salvajes, al igual que hacían los monjes, parecían no necesitar nada más para una pacífica existencia.
Y a pesar de no ostentar lujo alguno, a todos se les veía felices y agradecidos por cuanto poseían, ocupados en sus quehaceres ordinarios sin más pretensiones que el cumplir diariamente con la función que cada uno tenía encomendada, bien por su edad, sexo o habilidades varias. Nada que ver con el resto de pueblos y ciudades que quedaron atrás, por donde crucé con mis mulas cargadas de cuanto un ser humano podía codiciar de forma inexplicable, y que me voy a ahorrar el volver a describir, creyendo innecesario el ser tan repetitivo en asuntos desagradables. E incluso se permitían, sin ningún remilgo, celebrar festejos en días determinados, donde no faltaba la música y el baile, así como echar sus buenos ratos de ocio a cada atardecer.
Francamente, aquel lugar me dejó perplejo y maravillado. Y yo que pensaba que en mi vida de mercader errante ya lo había conocido todo... Nuevamente hube de humillarme ante lo incognoscible del universo.
La familiaridad con que los monjes fueron recibidos, me hizo comprender que no era la primera vez que pasaban por allí. Cada vecino se mostraba contento y halagado por acoger en su hogar al grupo que formábamos, algo que tuve que intuir por sus expresiones animosas, dado que el dialecto que usaban para comunicarse entre ellos aún me era del todo incomprensible. Me sorprendió gratamente el ser agasajado tan efusivamente con toda suerte de ofrendas, sobretodo por aquellas destinadas a llenar el estómago, que, dicho sea de paso, eran las más numerosas y diversas, para mi deleite; pensé que por fin se acabaron los hierbajos cocidos.
No podía entender tal comportamiento desprendido, y no dejaba de preguntarme qué recibía esta gente a cambio, teniendo en cuenta que nosotros apenas teníamos nada que ofrecer, aparte de nuestras propias personas en cuerpo y alma y, dado nuestro agotamiento tras el largo caminar, tampoco es que les hubiese sido de gran ayuda. Pero lo cierto es que me quedó suficientemente claro que aquellos monjes eran considerados gente de bien por donde quiera que pasaban, así que intuí que no me arrepentiría de haberme unido a ellos. Comprobé que pasaban largos ratos de charla con todas las familias, que se reunían a nuestro alrededor con entusiasmo, no faltando ni los más pequeños, aunque éstos sólo se limitasen a escuchar boquiabiertos todo lo que los monjes decían con lentitud y paciencia, mientras que yo me limitaba a observarlo todo con gran confusión y sin enterarme de nada, pero feliz por hallarme en un lugar tan confortable e intentando no irritarme demasiado con las miradas inquisitivas y sonoras carcajadas que se producían cuando hacían referencia a mi persona.
Pero mi contento tampoco duró gran cosa. Con gran consternación por mi parte, abandonamos aquel poblado tan sólo dos días después de la llegada, cuando apenas había repuesto de nuevo mis fuerzas y me había aclimatado al espacio. Me alentaba el hecho de haber partido bien pertrechados de buenos alimentos cárnicos y exquisitas hogazas de pan recién hecho; ya se sabe que el que no se consuela es porque no quiere.
El camino emprendido se presentaba algo mejor que el pasado; bien delimitado por el paso continuo de pesadas carretas y salpicado aquí y allá de tiendas como las que habían quedado atrás. Tan sólo un inconveniente, y no menor: nuestros pasos se dirigían directamente hacia lo más alto de la montaña. El aliento se me cortó nada más ver la subida tan escarpada que se me mostraba a la vista. No me atreví a preguntar, simplemente comencé a dar un paso tras otro, siguiendo el ritmo impetuoso que de nuevo mis guías habían tomado.
Y enfilando la mirada hacia la cumbre de aquella colosal prominencia, no dejó de embargarme una peregrina inquietud: qué extraño destino me tendría aguardado aquel lugar tan insólito y apartado.