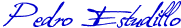lunes, 30 de marzo de 2009
El día se presentaba luminoso. El tímido sol naciente que asomaba por la huidiza línea del horizonte, apenas hacía presagiar el baño de sangre que en breves instantes cubriría el valle seleccionado por los sacerdotes, de acuerdo con las deidades guerreras, para la masacre. A los primerizos nos colocaron en mitad del destacamento, tras los jinetes y los soldados de infantería más aguerridos, armados con espadas, hachas y machetes, y protegidos por una exigua armadura que tan sólo nos cubría parte del desnudo pecho, el yelmo característico de nuestro ejército y un escudo que todos coincidíamos que resultaba demasiado pequeño, y que pronto muchos pudieron comprobar lo acertado de la apreciación.
Una vez vencidos los primero embates de los arqueros enemigos con los escudos en alto, el temible encuentro no se hizo esperar. La barrera protectora de los veteranos a caballo apenas sirvió para retrasar unos pocos segundos nuestra entrada en acción. El griterío era ensordecedor. En esos breves instantes de desconcierto, y antes de enfrentarnos a nuestro primer rival, ya habíamos visto más sangre derramada que en todo nuestro pasado, ya muerto y olvidado.
Todas las pautas arduamente aprendidas durante tantos años para despreciar el miedo pasaron a la historia en cuanto vi caer justo a mi lado a uno de mis más apreciados compañeros de fatiga con la cabeza destrozada de un hachazo y las tripas desparramadas por el suelo, fruto de una certera estocada que le produjo un soldado bárbaro que entonces me pareció un gigante inmortal. Yo me esforzaba inútilmente por recordar todo lo que mis maestros habían tratado de enseñarme en mis años de instrucción, pero el penetrante hedor de la sangre caliente, el fragoso estruendo de miles de hierros entrechocando, los insoportables alaridos de los mutilados y la agonía de los moribundos a mi alrededor, me impedían siquiera concentrarme lo más mínimo en la espada de mi contrincante, tal y como tantas veces me habían repetido que hiciera. Creo que fue entonces cuando comprendí la importancia y el valor de la providencia en nuestro devenir por el mundo, algo que ningún maestro se había dignado a enseñarnos durante nuestro apresurado aprendizaje.
Por algún motivo incomprensible, la diosa Fortuna quiso que yo sobreviviese a aquel trance, haciendo que mi primer glorioso combate tan sólo durase para mí apenas unos terroríficos instantes de total confusión, justo hasta el momento en el que me cayó encima el cadáver de un enorme y pesado soldado enemigo que me dejó completamente fuera de combate durante toda la contienda.
Intuí que con un poco de esfuerzo podría librarme de tan indigna prisión que me impedía cumplir con mi bravo deber de soldado, pero, justamente en aquel inquietante momento, aprendí lo que el temido e inevitable miedo era capaz de hacer con una persona. Mi cuerpo quedó paralizado, incapaz de mover un solo músculo, mi aturdida mente se negaba a enviar ninguna orden racional o alentadora que me ayudase a afrontar la humillante postura en la que el destino me había colocado; simplemente me quedé inmóvil, observando aterrado, con el corazón palpitando ferozmente y sin poder controlar los temblores que invadían la totalidad de mi minúsculo e inexperto cuerpo infantil.
El robusto miliciano que yacía sobre mi famélico cuerpecito y me servía de parapeto, no me impidió contemplar con horror y desolación el desenlace de la feroz refriega que se estaba produciendo sobre mi atormentada cabeza de crío. Por ningún lado podía ver el honor, la gloria o la dignidad de la que tanto nos habían hablado en lo que allí estaba aconteciendo. Lo que sí podía ver, con espantosa claridad, era mucho miedo, dolor e ira desenfrenada en los ojos de unos hombres que actuaban por puro impulso de supervivencia; la causa por la cual se encontraban allí, en medio de aquel infierno, el motivo que les había conducido a enfrentarse tan encarnizadamente con otros semejantes, carecía de ninguna importancia en aquellos momentos. La única preocupación real en aquel anárquico instante consistía en seguir viviendo, y si para ello era necesario matar, así se haría. La rabia y el odio eran los sentimientos que movían a aquellos asustados hombres, más que el anhelo de perpetuar sus nombres en la memoria venidera o aparecer en futuros cánticos y heroicos poemas épicos. Ante mis ojos caían por igual hombres valientes o cobardes, fuertes o desnutridos, hábiles con la espada o torpes y lerdos con cualquier arma.
Bastaron sólo estos pocos instantes de mi existencia bajo aquel pesado cuerpo inerte para comprender con una lucidez turbadora la realidad de la guerra y de la vida que me esperaba en adelante, así como el escaso valor que ésta poseía en el transcurrir de los acontecimientos por el mundo, que en semejante situación se me antojó comparable con la de cualquier cordero en espera de ser sacrificado sobre el altar de los dioses.
Cuando todo terminó me enteré de que habíamos ganado aquella batalla, e incluso me felicitaron por mi valiente comportamiento y mi fortaleza ante el fiero enemigo; supongo que para ello contribuyó la abundante sangre maloliente que cubría mi cuerpo desde los pies a la cabeza, aunque ni una sola gota hubiese brotado de mi interior. Pensé que la diferencia entre ganar o perder consistía en que algunos aún estábamos vivos para poder celebrarlo y poco más.
Al encontrarme de nuevo tras la seguridad de las murallas de nuestra ciudad, y después del clamoroso recibimiento por parte de la multitud, en la que pude echar de menos la presencia de muchas madres que lloraban a escondidas la pérdida de sus vástagos, nuestro omnipotente rey, escoltado por su infatigable corte de allegados, los cuales habían presenciado todo el combate desde la protectora distancia, procedió a cantar las alabanzas de su soberbio ejército, prometiéndonos toda suerte de bendiciones tanto terrenales como celestiales e invitándonos generosamente a festejar la memorable victoria. Él sabía que la embriagadora música y el exceso de alcohol pronto nos harían olvidar a los amigos desaparecidos para siempre en el campo de batalla, a los que se les dio, al término de la contienda y antes de ser incinerados en la pira funeraria, con la premura que precede al olvido, un fugaz homenaje donde se exaltó la valentía y la bravura con la que habían combatido, como si los demás no hubiéramos estado allí para verlo, y nos recordaron a los que aún vivíamos la inmortalidad que les esperaba en el Más Allá, junto a los amados dioses por los que habían dado la vida, y que sin duda sabrían recompensar gratamente tan desprendido comportamiento.
Una vez vencidos los primero embates de los arqueros enemigos con los escudos en alto, el temible encuentro no se hizo esperar. La barrera protectora de los veteranos a caballo apenas sirvió para retrasar unos pocos segundos nuestra entrada en acción. El griterío era ensordecedor. En esos breves instantes de desconcierto, y antes de enfrentarnos a nuestro primer rival, ya habíamos visto más sangre derramada que en todo nuestro pasado, ya muerto y olvidado.
Todas las pautas arduamente aprendidas durante tantos años para despreciar el miedo pasaron a la historia en cuanto vi caer justo a mi lado a uno de mis más apreciados compañeros de fatiga con la cabeza destrozada de un hachazo y las tripas desparramadas por el suelo, fruto de una certera estocada que le produjo un soldado bárbaro que entonces me pareció un gigante inmortal. Yo me esforzaba inútilmente por recordar todo lo que mis maestros habían tratado de enseñarme en mis años de instrucción, pero el penetrante hedor de la sangre caliente, el fragoso estruendo de miles de hierros entrechocando, los insoportables alaridos de los mutilados y la agonía de los moribundos a mi alrededor, me impedían siquiera concentrarme lo más mínimo en la espada de mi contrincante, tal y como tantas veces me habían repetido que hiciera. Creo que fue entonces cuando comprendí la importancia y el valor de la providencia en nuestro devenir por el mundo, algo que ningún maestro se había dignado a enseñarnos durante nuestro apresurado aprendizaje.
Por algún motivo incomprensible, la diosa Fortuna quiso que yo sobreviviese a aquel trance, haciendo que mi primer glorioso combate tan sólo durase para mí apenas unos terroríficos instantes de total confusión, justo hasta el momento en el que me cayó encima el cadáver de un enorme y pesado soldado enemigo que me dejó completamente fuera de combate durante toda la contienda.
Intuí que con un poco de esfuerzo podría librarme de tan indigna prisión que me impedía cumplir con mi bravo deber de soldado, pero, justamente en aquel inquietante momento, aprendí lo que el temido e inevitable miedo era capaz de hacer con una persona. Mi cuerpo quedó paralizado, incapaz de mover un solo músculo, mi aturdida mente se negaba a enviar ninguna orden racional o alentadora que me ayudase a afrontar la humillante postura en la que el destino me había colocado; simplemente me quedé inmóvil, observando aterrado, con el corazón palpitando ferozmente y sin poder controlar los temblores que invadían la totalidad de mi minúsculo e inexperto cuerpo infantil.
El robusto miliciano que yacía sobre mi famélico cuerpecito y me servía de parapeto, no me impidió contemplar con horror y desolación el desenlace de la feroz refriega que se estaba produciendo sobre mi atormentada cabeza de crío. Por ningún lado podía ver el honor, la gloria o la dignidad de la que tanto nos habían hablado en lo que allí estaba aconteciendo. Lo que sí podía ver, con espantosa claridad, era mucho miedo, dolor e ira desenfrenada en los ojos de unos hombres que actuaban por puro impulso de supervivencia; la causa por la cual se encontraban allí, en medio de aquel infierno, el motivo que les había conducido a enfrentarse tan encarnizadamente con otros semejantes, carecía de ninguna importancia en aquellos momentos. La única preocupación real en aquel anárquico instante consistía en seguir viviendo, y si para ello era necesario matar, así se haría. La rabia y el odio eran los sentimientos que movían a aquellos asustados hombres, más que el anhelo de perpetuar sus nombres en la memoria venidera o aparecer en futuros cánticos y heroicos poemas épicos. Ante mis ojos caían por igual hombres valientes o cobardes, fuertes o desnutridos, hábiles con la espada o torpes y lerdos con cualquier arma.
Bastaron sólo estos pocos instantes de mi existencia bajo aquel pesado cuerpo inerte para comprender con una lucidez turbadora la realidad de la guerra y de la vida que me esperaba en adelante, así como el escaso valor que ésta poseía en el transcurrir de los acontecimientos por el mundo, que en semejante situación se me antojó comparable con la de cualquier cordero en espera de ser sacrificado sobre el altar de los dioses.
Cuando todo terminó me enteré de que habíamos ganado aquella batalla, e incluso me felicitaron por mi valiente comportamiento y mi fortaleza ante el fiero enemigo; supongo que para ello contribuyó la abundante sangre maloliente que cubría mi cuerpo desde los pies a la cabeza, aunque ni una sola gota hubiese brotado de mi interior. Pensé que la diferencia entre ganar o perder consistía en que algunos aún estábamos vivos para poder celebrarlo y poco más.
Al encontrarme de nuevo tras la seguridad de las murallas de nuestra ciudad, y después del clamoroso recibimiento por parte de la multitud, en la que pude echar de menos la presencia de muchas madres que lloraban a escondidas la pérdida de sus vástagos, nuestro omnipotente rey, escoltado por su infatigable corte de allegados, los cuales habían presenciado todo el combate desde la protectora distancia, procedió a cantar las alabanzas de su soberbio ejército, prometiéndonos toda suerte de bendiciones tanto terrenales como celestiales e invitándonos generosamente a festejar la memorable victoria. Él sabía que la embriagadora música y el exceso de alcohol pronto nos harían olvidar a los amigos desaparecidos para siempre en el campo de batalla, a los que se les dio, al término de la contienda y antes de ser incinerados en la pira funeraria, con la premura que precede al olvido, un fugaz homenaje donde se exaltó la valentía y la bravura con la que habían combatido, como si los demás no hubiéramos estado allí para verlo, y nos recordaron a los que aún vivíamos la inmortalidad que les esperaba en el Más Allá, junto a los amados dioses por los que habían dado la vida, y que sin duda sabrían recompensar gratamente tan desprendido comportamiento.
De nuevo la sabiduría del liderazgo se hizo patente y, efectivamente, el vino a raudales y los placeres terrenales en exceso, consiguieron fácilmente su adormecedor propósito. A la mañana siguiente, los más horribles recuerdos de muerte y desesperanza huyeron de mi memoria, aunque sólo temporalmente, al tiempo que lo hizo también todo el contenido de mi estómago en la primera de las arcadas provocadas por el alcohol nocturno que inteligentemente todos nos vimos obligados a ingerir con premeditación y alevosía.