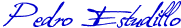lunes, 27 de abril de 2009
Pero estas tribulaciones no pudieron atormentar durante largo tiempo mi cansado espíritu, ya que sólo me vi obligado a pasar tres jornada sin compañía. A la mañana del cuarto día como prófugo solitario, algo más relajado por la distancia recorrida y mientras me disponía a intentar capturar alguno de los escurridizos peces que poblaban el río para aplacar el hambre, mi aguzado oído me puso en guardia de nuevo.
El trotar lento de un caballo a través de la maleza era un sonido inconfundible. Oculto y con el acero afilado aferrado fuertemente a mi mano, pude ver como se acercaba serenamente el animal en busca, sin duda, de un trago de agua fresca; su respiración agitada y el pesar que le embargaba, me hicieron sospechar que había cabalgado durante largas horas de manera precipitada. En un principio, al verle asomar la cabeza del color del barro mojado por la crecida hierba, me alivié, bajando la guardia al pensar que nadie lo montaba, pero cuando lo tuve a tan sólo unos pasos, mi corazón volvió a acelerarse torpemente. Un error así podría costarme la vida.
Sobre su grupa llevaba un jinete, sólo que éste no iba erguido, como era la costumbre, sino que se encontraba echado pesadamente sobre la crin del animal y con los brazos rodeando su formidable cuello. Parecía no existir amenaza alguna, aunque permanecí oculto y en alerta hasta estar completamente seguro de que se trataba de un jinete solitario. Cuando lo tuve por entero a la vista, me sorprendió gratamente el hecho de que el caballo llevase el faldón propio de la caballería de nuestra insigne nación y el jinete vistiese ropajes bien conocidos por mí. La persona que se encontraba desvanecida sobre el cobrizo animal, no podía ser cualquier conciudadano, supe que se trataba de algún personaje honorable, porque su rica vestimenta correspondía a la usada por los ilustres habitantes del palacio real. La fortuna parecía que me volvía a sonreír, o al menos eso creía yo.
Siempre con extrema cautela, me hice con el real cuerpo dejándolo reposar en la hierba húmeda mientras su montura calmaba la sed visiblemente aliviada. Y fue entonces cuando le reconocí. Se trataba, ni más ni menos, que del príncipe Jartum, el primogénito del rey, el sucesor de la corona de tres puntas. No daba crédito a lo que veía, hasta hacía sólo unos días, para mí, aquel hombre que yacía moribundo a mis pies, había sido casi como un dios, alguien inalcanzable. Nunca antes había estado tan cerca de un personaje tan célebre y notorio; recuerdo que incluso me sentí torpe e indigno de su presencia, habituado como estaba a contemplarlo gallardamente en la distancia, ataviado con ricas ropas de fino lino tejida con hilos de oro y siempre rodeado por los más fieros y aguerridos soldados que componían su guardia personal.
Pero eso fue antes de caer en la cuenta de que ya no tenía reino que gobernar ni súbditos a los que fustigar... exceptuándome a mí, claro. Como el fiel servidor que había sido siempre, me precipité al agua para darle de beber de mis propias manos, con la humilde intención de reanimarle. Al segundo sorbo reaccionó. Tosiendo convulsamente, entreabrió los ojos y pude comprobar que aún estaba más asustado que yo. Sin apenas verme, se incorporó de rodillas aceleradamente, profiriendo alaridos incomprensibles para mí y protegiéndose la cara con los brazos como un niño acobardado por el aullido de las alimañas nocturnas. Tan sólo pareció tranquilizarse al verme ante él, humillado y con la frente tocando el suelo en posición de sumisión, como mandaban nuestras leyes; ni siquiera me atreví a pronunciar una palabra que pudiera incomodarlo, por temor a ofender su sagrada persona. No podía olvidar que injuriar o profanar a un personaje de la realeza era castigado con la muerte. Aún era pronto para que comprendiese que ya no existían verdugos que me ajusticiasen ni absurdas leyes que me esclavizasen.
Creo recordar que, después de unos instantes eternos de vacilación e intentando inútilmente recuperar la compostura, llegó a preguntarme por mi identidad y por el lugar en el que se encontraba. Le contesté lo mejor que supe, dirigiéndome siempre con respeto y clara sumisión, aunque era la primera vez que trataba directamente con todo un príncipe heredero. Por supuesto fui incapaz de preguntarle qué le había ocurrido y cómo había logrado huir del asedio, a pesar de que me moría de ganas por saberlo; sentía curiosidad por conocer los detalles del ataque final y si existía la posibilidad de que hubiesen más supervivientes como nosotros. Más adelante me contó lo sucedido, como, vaticinando el trágico final que estaba por venir, escapó con su caballo hacia el bosque mientras el escuadrón que comandaba se enfrentaba valientemente a las hordas salvajes que terminarían arrasando la ciudad. Él lo adornó con algunos toques personales de arrojo que no le hacían quedar como un miserable cobarde pero, después de haberlo conocido tan íntimamente, creo que se ajusta más a la verdad el decir que simplemente huyó aterrado sin derramar una sola gota de sangre ante la inminente derrota.
Pero eso no lo pude averiguar hasta muchos días después. Los primeros días en compañía del aprendiz de monarca resultaron bastante extraños. Yo continuaba comportándome como un sumiso súbdito de la corona desaparecida, mientras él se mostraba un tanto receloso y meditabundo; por entonces, yo no podía entender que su pérdida había sido mucho más importante que la mía, y que el cambio que había experimentado su vida en nada podía compararse con el sufrido por mí, que, a la larga, me consta que supuso una liberación más que un sufrimiento. Las grandes pérdidas tan sólo se producen cuando existen grandes bienes que perder, lo cual no era mi caso. Sin embargo, para él, aquel aciago día supuso el fin de un glorioso destino como rey todopoderoso, que nunca llegaría a ser, convirtiéndolo en el ser más patético y menos apto para la supervivencia que yo jamás habría conocido.
Como iba diciendo, durante los primeros días tras nuestro encuentro, los papeles de ambos apenas sufrieron cambio alguno con respecto a nuestra condición anterior. Es decir, yo me encargaba de todo: le proporcionaba el alimento, el cobijo y la seguridad; igual que antes, sólo que ahora lo hacía en solitario y en exclusiva. Para mi desgracia, lo único que conseguí fue que cogiese confianza, empezando a mostrarse como lo que era, un cobarde engreído que sólo sabía dar órdenes y exigir de los demás todo aquello de lo que él era incapaz. Al ser yo su único sirviente, terminé convirtiéndome en el felpudo sobre el que descargaba a diario toda su ira y el dolor por el futuro perdido, y al que no se resignaba a dejar huir.
Nunca olvidaré lo costoso que me resultó el convencerle de que su caballo nos resultaría bastante más útil en esos momentos de necesidad como alimento que como montura, dado que el terreno por el que nos movíamos no era demasiado apto para cabalgar. Traté de explicarle lo mejor que supe que, en nuestra situación, aquel animal sería más bien un estorbo que podría delatarnos fácilmente, antes que servirnos de ayuda para la huida; pero él se empecinaba con argumentos pueriles tales como que era un animal de sangre pura perteneciente a un largo linaje de caballos reales y que se habían criado prácticamente juntos, llegando a conocerse casi como hermanos. Dos días a base de pescado maloliente y con el previo trabajo de tenerlos que capturar sin herramientas adecuadas, bastaron para hacerlo mudar de opinión. Gracias a mi extensa experiencia sacrificando animales para el consumo, su casi hermano equino nos alimentó durante varios días con su dura, aunque sabrosa, carne.
Pero era de esperar que esta situación tan penosa para mí sólo fuese temporal. Afortunadamente mis años sobre este mundo ya me habían conferido el suficiente entendimiento como para ir despertando poco a poco a la realidad de los hechos, algo con lo que él parecía no haber sido beneficiado... O quizás sí, teniendo en cuenta que hasta entonces el privilegiado había sido él en todo momento, lo cual me hacía sospechar que no era tan lerdo como parecía. El caso es que no tardó en llegar el inevitable momento que me hizo poner las cosas en su sitio.
No alcanzo a recordar exactamente el preciso acontecimiento que hizo saltar la chispa que terminó con mi paciencia; supongo que sería un cúmulo de ellos. Lo que aún no ha conseguido borrarse de mi anciana memoria es el momento justo en el que acabé con su supremacía, haciéndole caer de repente y sin previo aviso en el más bajo estado al que podía descender una persona de su alcurnia. Lo alcé por el dorado peto que le cubría el pecho y, mientras me gritaba palabras inconexas, lo lancé con toda mi furia al sucio lodo en el que se había convertido el remanso del río que nos servía de refugio. Nunca olvidaré su mirada tras incorporarse de la humillante posición en la que le dejé, cubierto de maloliente fango desde los pies hasta la cabeza. En un primer instante sus ojos irradiaron odio y sed de venganza, pero en cuanto comprobó que mi erguida posición ante él no se rebajaba lo más mínimo, sus párpados se relajaron pidiendo clemencia y compasión. Es increíble la rapidez con la que se adapta a una nueva situación un ser débil y dependiente en cuanto ve peligrar su vida.
De inmediato su estrategia cambió; dejó de gritarme despectivamente para comenzar a tratarme como a un igual. Yo sabía que ese cambio de carácter sólo se debía a un innato instinto de supervivencia, pero eso era algo que me traía sin cuidado. Las cosas habían cambiado para mejor. Para mejor para mí, claro, y había sido sólo mi voluntad y mi entereza las que habían hecho posible tal cambio. Aquel día aprendí dónde radica el verdadero poder de una persona, y que una buena cuna no es suficiente para conferir a un hombre gloria y admiración para las generaciones venideras.
A partir de entonces fue todo mucho más llevadero. Me mostré benévolo con él aún no sé porqué; supongo que porque es mi condición, o quizás porque inconscientemente sabía que la soledad no era la mejor de las situaciones y preferí la compañía de aquel individuo torpe y asustadizo.
No me arrepentí de tal elección. Con el tiempo pude comprobar como la habilidad en la caza y la destreza manual no son las únicas virtudes apreciables en un hombre. Mi destronado príncipe pronto me enseñó que una buena conversación a la luz de la lumbre y el calor humano cercano son tan útiles en el destierro como un afilado acero lo es en la batalla. En cuanto se adaptó a su nueva situación, y en vista de mi buen talante para con él, se convirtió en un compañero agradable y en un charlatán desmedido. La naturaleza humana es enteramente impredecible en situaciones extremas.
Mientras yo trataba, con escaso éxito, de mostrarle las artes más efectivas de caza y pesca, él se empecinaba en ponerme al corriente de cuantos sucesos extraños y curiosos habían tenido lugar en el palacio real cuando aún permanecía en pie. Así fue como llegué a enterarme de cuántas falsedades son capaces de utilizar los poderosos de una nación para permanecer en tan elevada y privilegiada posición a costa de sus ingenuos súbditos. Tampoco tuvo ningún recato en contarme los entresijos amorosos entre concubinas, esclavas, príncipes y princesas que convertían al palacio imperial en el más caro y lujoso burdel de todo el reino.
Pero lo que más llegó a sorprenderme de todos sus relatos fue la participación de los más altos sacerdotes al servicio de los dioses en las tramas y correrías palaciegas en favor de los intereses particulares de nuestros líderes. Aquella revelación supuso un duro golpe para mi conciencia. Tantos sacrificios y ofrendas a las sagradas divinidades, tanta sangre derramada en los altares, tanto temor a los nefastos designios... ¿cómo podía ser todo un engaño? Era algo que me negaba a comprender. Llegué a la conclusión por conveniencia de que al final habíamos recibido nuestro justo castigo en manos de los todopoderosos dioses, aunque sin comprender muy bien por qué éstos habían de castigar también a aquellas personas justas y temerosas de sus poderes. También el tiempo me ha hecho mudar esta opinión; ahora no estoy tan seguro de que los dioses se entretengan forjando el devenir de la insignificante raza de los humanos, eso es algo de lo que nos encargamos nosotros mismos, sin ayuda de ningún poder divino. Claro que esto es sólo lo que pienso hoy, para mañana podrían ser las cosas muy distintas.